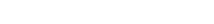LA PRESIDENCIA DE ALVEAR EN SU CENTENARIO (3ª parte) LA PRESIDENCIA DE ALVEAR EN SU CENTENARIO (3ª parte)
La conmemoración del centenario de la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear es una oportunidad para recordar a quien fuera definido así, al tiempo de su muerte en 1942: “… Un ciudadano que prestó al país servicios eminentes y que fue ejemplo de virtudes cívicas a través de medio siglo de pública actuación… Alvear conoció, en suma, las satisfacciones, las preocupaciones y las amarguras que deparan el ejercicio de las funciones públicas y las actividades políticas; mostró en su dedicación incansable, en un incesante abordar de los problemas fundamentales del país y en su prédica fervorosa de los principios democráticos, que tanto desde el llano como desde las posiciones más encumbradas es posible ser útil a la Patria cuando se la ama entrañablemente y sólo se persigue su bien”.
El liderazgo regional que la Argentina había obtenido hacia 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se fue afirmando durante los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen y de Alvear, y el alineamiento de la política exterior con las grandes democracias occidentales sirvió para que el país se convirtiera en destino de inversiones ferroviarias, frigoríficas, automotrices, aeronáuticas, todo esto junto a la mejora de las condiciones de vida de ciudadanos e inmigrantes.
La hacienda pública
El gobierno de Alvear desarrolló una política de mejora de la infraestructura que tuvo tres ejes principales: la obra pública estatal, el fomento industrial y el desarrollo de la defensa nacional, para lo cual fue necesaria una exitosa política fiscal. Este período presidencial fue el de mayor crecimiento de la economía en la historia moderna. La Argentina era la octava economía del mundo, el décimo mercado automotriz, al tiempo que el PBI per cápita se ubicaba entre los tres más altos del orbe.
Los ministros fueron Rafael Herrera Vegas y Víctor Molina, quienes disminuyeron la deuda pública a la insignificancia, quedando sólo la deuda flotante que también tendió a bajar. La reapertura de la Caja de Conversión, que fijaba el valor de la moneda, y que había sido cerrada al inicio de la gran guerra en 1914, hizo que el peso mejorara su cotización frente a la libra esterlina y al dólar, ubicándose como la segunda reserva de valor del mundo, sólo detrás de la moneda británica.
Se sancionó una ley de ordenamiento de la actividad cooperativa y la primera ley de previsión nacional, con la creación de varias cajas de jubilaciones. Se prohibió el trabajo nocturno de las mujeres, además de reconocerse legalmente sus derechos sociales y patrimoniales. También se creó, en el marco del conflicto obrero en los ingenios azucareros, el primer organismo estatal de mediación laboral.
Las obras públicas y la producción nacional. YPF
En Obras Públicas hubo dos ministros: Eufrasio Loza y Roberto Ortiz, quien llegaría luego a la presidencia. Fue un formidable tiempo de realizaciones, a tal punto que nunca antes se inauguraron tantas obras construidas por el Estado. Se comenzaron las obras del Ministerio de Hacienda, el Comando en Jefe del Ejército y se inauguró el Correo Central, por entonces el edificio postal más grande del mundo, además de decenas de barrios de casas baratas para obreros.
Los ferrocarriles continuaron su crecimiento y su modernización, con la electrificación de los servicios urbanos del FC Oeste (hoy Sarmiento) y es un testimonio de esos tiempos que el tren del Central Argentino con destino a Tucumán tardaba unas quince horas hasta La Banda desde Retiro. El gobierno tuvo una activa política de control sobre las tarifas como respuesta al inusitado aumento producido entre 1920 y 1922. Era tal el beneficio de las empresas que el Tesoro nacional recibió millones de pesos en concepto de contragarantías al superarse el límite del 6% anual de ganancias previsto por las leyes.
La actividad privada creció enormemente y es ejemplo “Aeroposta Argentina”, de la mano del riojano héroe de guerra francés Vicente Almandos Almonacid, empresa pionera en los viajes nacionales desde 1927, sobre todo a la Patagonia, y que posteriormente realizó los primeros vuelos regionales e inauguró las rutas a Europa. El 5 de febrero de 1926 se creó el Aeródromo Central Bernardino Rivadavia, en Morón, primer aeropuerto internacional del país. Ese mes llegó al país el “Plus Ultra” piloteado por el español Ramón Franco, primer vuelo que cruzó el Atlántico Sur y en mayo Eduardo Olivero, Bernardo Duggan y Ernesto Campanelli unieron Buenos Aires con Nueva York.
Merece un párrafo aparte la gestión del general Enrique Mosconi al frente de la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Mosconi fue nombrado por Alvear el 17 de octubre de 1922. En su lucha contra los monopolios petroleros, estableció un solo precio para la nafta en todo el país, instaló surtidores en todas las ciudades argentinas y construyó, en sólo diez meses, la primera destilería del subcontinente, en La Plata. Fue tan eficaz su labor que estableció la doctrina petrolera que han seguido países como México a través de Pemex o Brasil por medio de Petrobras.
La actividad del Ejército
Los ministros de Guerra y Marina, el general Agustín Pedro Justo y el almirante Manuel Domecq García, se desempeñaron durante todo el período de gobierno y fue el tiempo de mayor porcentaje de presupuesto militar en la historia argentina.
El ministro Justo, director del Colegio Militar de la Nación durante ocho años, mostró una capacidad de trabajo notable. Logró la sanción de la ley de armamentos 11.266 que permitió la modernización del equipamiento del Ejército. Se puso en marcha un plan de construcciones, entre las que se destacan los cuarteles de Palermo, la Escuela de Suboficiales en Campo de Mayo, las Escuelas de Infantería y de Artillería en Córdoba, y centenares de obras de ampliación de cuarteles en brigadas, regimientos y destacamentos en todo el país.
Se adquirió armamento de artillería, se mejoró el equipamiento de comunicaciones y se incorporaron centenares de automotores que reemplazaron el uso de caballos para el transporte de hombres y armas. Y fue fundamental el cambio de doctrina respecto del aprovisionamiento, estableciéndose fábricas que dieron origen posterior a Fabricaciones Militares.
Dos anécdotas pintan de cuerpo entero a Justo. La primera es que debido a un enfrentamiento personal con tintes políticos, el ministro de Guerra retó a duelo al general Luis Dellepiane. Dado que era ilegal, Justo renunció el día anterior al lance y el presidente guardó el documento, que fue destruido al terminar el episodio. La segunda, no exenta de humor, se produjo durante una gira de inspección cuando el ministro salió despedido del avión en el que viajaba a 2.000 metros de altura, aunque gracias a su habilidad como paracaidista pudo descender sobre una vía ferroviaria en los llanos riojanos. El telegrama que anunció a Alvear el extravío de Justo rezaba: “Ministro de Guerra perdido en el aire. Alegría”. Hizo falta una explicación por la “alegría”, que resultó ser el apellido del telegrafista.
Se impulsó la actividad aeronáutica con la creación de la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba que en 1927 ya produjo el primer avión en el país: un Avro bajo licencia británica. Para 1928 la Argentina era el país más avanzado en industrias militares y el Ejército el más poderoso de la región con más de un millón de reservistas y cien mil conscriptos cada año.
La actividad de la Armada
El ministro de Marina Domecq García tenía tras de sí una estela legendaria. Paraguayo y argentino por opción, salvó su vida milagrosamente durante la guerra de la Triple Alianza. Tuvo una carrera naval impoluta y varias veces estuvo a cargo de la provisión de naves para la Armada. En 1904 vivió en Japón asesorando al gobierno del Mikado durante la guerra contra Rusia, triunfo rutilante de los nipones. En 1912 fue comandante de la escuadra de mar. Ya cerca del retiro fue convocado al ministerio de Marina.
Su capacidad organizativa puso en marcha un plan de modernización de la Armada. Se construyó la Escuela de Mecánica de la Armada y se fundó la base aeronaval de Punta Indio. Como hecho anecdótico en 1923 se cambió el nombre del Puerto Militar a Base Naval Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. Para entonces la marina de guerra argentina era la más potente de Sudamérica, luego de la puesta a punto de los acorazados “Rivadavia” y “Moreno”, últimos buques en la flota con nombre de próceres civiles.
En 1926 se sanciono la ley 11.378 de Renovación del Material Naval. El plan incluía tres cruceros pesados, cinco destructores, seis sumergibles, buques oceanográficos, buques auxiliares, y se decidió confiar en los diseños italianos, aunque algunos de las naves se fabricaron en España y otras en Gran Bretaña. Se comenzaron las obras de la base naval de Mar del Plata y en Puerto Belgrano se avanzó en la construcción de la iglesia Stella Maris, el casino de oficiales y centenares de casas para los oficiales de la marina, convirtiéndola en la base naval más completa del cono sur.
Los buques argentinos estuvieron presentes en todas las grandes paradas navales del mundo. Estos eventos eran desfiles que servían para mostrar la potencia de las naciones y en todas ellas se destacaba la noble fragata escuela “Presidente Sarmiento”. No está de más recordar que la Armada montó una fábrica de submarinos en la década de 1970 llamada Astilleros Domecq García, primera industria naval que construyó esas naves en Sudamérica.
Se podría seguir enumerando logros de la presidencia de Alvear. Pero quizá sea más importante que los argentinos de hoy nos inspiremos en los grandes argentinos del ayer para volver a ser uno de los mejores países de la Tierra para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo, como reza la Constitución Nacional de 1853.