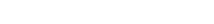Entre vestíbulos Entre vestíbulos
E ntraron como un bólido por la ventana; el cristal se hizo añicos sobre el suelo de ladrillos y se posaron sobre mi cama, a la altura de mis pies. Me miraron sin asombro, sin susto, sin brillo, creo que sin vida y, haciendo caso omiso a mi espanto, voltearon sus picos hediondos hacia uno y otro lado, ambos, a la vez, como si hubieran practicado algún tipo de coreografía, movimientos exactos, firmes, iguales. Y el olor nauseabundo poseyó cada rincón, incluso a mí.
Con extremo cuidado y lentitud fui desplazándome a través de las sábanas blancas hasta que mi espalda se apoyó sobre el respaldo frío del lecho, cuidando de que ellos no se enfadaran por el terror que mis ojos no ocultaban. Entonces, respiré hondamente, mientras escuchaba gruñir mis pulmones en breves brisas, envolviendo cada trozo de la piel de mi cuerpo, y fijé la mirada en sus miradas vacías. Años después, cada vez que se entromete en mis sueños aquella visión, el estremecimiento es el mismo.
Delante de mí, se retorcían como buscándose uno a otro; sus movimientos eran torpes, pero precisos. Por momentos, entrelazaban sus patas y se acunaban entre sí como juego de niños o apoyaban sus lomos restregándose hasta sangrar, o bien, uno frente al otro parecía sonreírse a través de los ojos sin pupilas. En ningún instante, sin embargo, dejaron de observarme; yo permanecí inmóvil, moribundo en la helada oscuridad de aquella noche invernal, a las tres de la madrugada y preguntándome, con mis quince años, qué era esto que ocurría a mi alrededor.
La escarcha penetraba siniestra y se deshacía junto a mí; pronto estuve subido a un gran charco de líquido entre violáceo y rojo, sin siquiera humedecerme; y más pronto aún, me fue imposible salir corriendo o gritarle a mi madre. Ni mis piernas ni mis labios me obedecían. Nunca comprendí aquello, hoy sigue siendo parte del enigma que acompaña mis soledades.
Por cierto, el instante pasó.
Los dos pajarracos negros se esfumaron y, en su lugar, una tiniebla blanquecina quedó para siempre a mi lado. Por la mañana, ya con los rayos pálidos del sol sobre mi rostro, yo seguía con los ojos abiertos, enrojecidos y aureolados, como muerto. Escuché la voz de mi madre que nos llamaba, a mi hermana y a mí, a desayunar, y las pantuflas de mi padre, dirigiéndose animadamente hacia mi cuarto. Antes de que él pudiera abrir la puerta, estaba yo cubierto por completo con la manta.
Dijo:
- Señorito Augusto, dejo la bandeja sobre la mesa. Cuando termine usted, alístese que su padre lo espera para la cabalgata –poco antes de cerrar, se volvió–: ¡No se olvide, señorito, de llevar el rosario de pétalos de rosas para la ceremonia!
Lo oí alejarse.
Descubrirme pesadamente, no sin antes espiar las sombras del lugar, a través de los orificios de los bordados en las sábanas. Todo permanecía en aparente orden, la quietud reinaba, un soplo fresco hamacaba un par de cortinados azules; a un lado, un diván cubierto de libros, cuyos lomos dejaban ver hermosas letras doradas danzantes a la luz matinal. Junto a ellos, un lapicero de madera, abierto, y en su interior, varias plumas de tintas de colores. A mi izquierda, una diminuta mesa, donde brillaba la bandeja, recién colocada, colmada de platillos de dulces, fiambres, jugos, y un enorme tazón de leche.
Me descubrí por completo. Casi de un brinco, huyendo del sitio exacto del horror nocturno, advertí que el temor se había instalado en mis entrañas y temí que muriera conmigo. Con avidez busqué los restos de los cristales destrozados, pero la ventana se hallaba intacta, pero con vidrios flameados y de un grosor inusual. El suelo tampoco estaba manchado y el hedor se había transformado en perfume de mujer. Un gigantesco jazmín se asomaba, pero… yo nunca había logrado que mi madre me permitiera ocupar la planta alta de la casa. Algo sucedía. No era éste el lugar donde había pasado la noche.
El valle sonreía ante mi perplejidad, inconmensurablemente vasto y verde en tantas tonalidades que me mareé. A la distancia distinguí lo que después supe eran las caballerizas, alguien que acariciaba a un caballo de color azabache con una elegancia singular y otro hombre, con ropa de cabalgar, que había visto en algunos libros de la escuela. Sus movimientos denotaban conocimientos de equitación; no recordé si alguna vez había montado un animal.
Tenía apetito de modo que, despojándome de todo pensamiento y con la creencia de que con el estómago lleno volvería la luz a mi mente debilitada, me dispuse a desayunar. Me sorprendió la cantidad de bocadillos, la delicadeza de su presentación, y que mi madre me hubiera enviado – ¿enviado?- alimento que no era mi agrado; sólo tomé la leche y acabé con las galletas de chocolate, mi desayuno habitual antes de salir camino a la escuela.
Pensé en la fecha; era miércoles 12 de agosto de 1961, ningún significado que justificara la bandeja. Con la última galleta me atraganté: ¿Augusto?, caí en la cuenta, ¡y señorito! Tuve que correr al baño para echarme abundante agua sobre el rostro para despertar; de seguro, se hacía tarde para ir a la escuela. ¿El baño?, si en mi dormitorio no hay baño, ni cosa que se le parezca. Di dos trancos y busqué la caja donde guardaba mis barriletes, era día de competencia y debía estar listo. La caja de madera estaba llena de papeles encarpetados y cosidos con suma prolijidad, en sus portadas se leía: Legista Augusto de Pontevedra.
Tomé distancia, me puse en cuclillas en el único rincón íntimo de aquel lugar desconocido y tan amado al mismo tiempo, permanecí sobre el suelo fresco y suave, abrazando mis rodillas y escondiendo el rostro entre ellas. Para despertar.
Se hacía tarde y los muchachos ya estarían planchando sus barriletes. En tal evocación, me estampé en un profundo sueño. Abrí los ojos con la estridencia de la voz de un viejo que decía:
- ¡Señorito, que su padre lo está aguardando! –nuevamente no pude responder, ni huir.
Fui alzando la cabeza torpemente, y, en mis pupilas, un ramillete de estrellas se ofuscó y desapareció. Observé, una vez más, el lugar: no era mi cuarto, ni estaban allí mis pertenencias, no conocía al hombre de la bandeja, o sea, no era yo, o sí, era yo, pero convertido en otro; recién entonces palpé mi cuerpo. Este cuerpo no era el mío, este cuerpo lucía no menos de treinta años; este cuerpo respondería, pensé, al nombre de Augusto y yo me llamaba Serafín, como el padre de mi padre.
Anoche, antes de entrar en un profundo sueño, había terminado de fijar el barrilete, había recibido el último beso diario de mi madre y había escuchado cenar a mi padre, que volvía de la fábrica muy tarde, arrastrando los pies, gacha la mirada, las manos en los bolsillos, hambriento, pese a lo cual, tal como lo hacía cada día, se había acercado a mi lecho y acariciado mi frente.
Esta mañana, yo no era yo, o yo no proyectaba mi imagen. Mi imagen y yo éramos diferentes. Esta maraña de entuertos ha sobrevivido en mis huesos y a mis huesos, creo.
Como yo era, en aquel entonces, más curioso que apocado, me calcé los pantalones y demás enseres y salí de la habitación, simulando tal seguridad que descarté desde el primer paso los celosos saludos de los criados, ante quienes, en principio, levanté sospecha de demencia precoz. Lo cierto es que desconocía a esa gente por completo. Al llegar, al fin, a las caballerizas, recibí el reclamo de un hombre de aristócrata impostura por mi tardanza.
- ¡Augusto! Has tardado demasiado, ¿qué sucede?, no sueles ser impuntual cuando tenemos ceremonia –miró a sus espaldas–. Ya llegan los invitados trayendo a los principiantes. ¿Y el rosario?
Lo había olvidado, nunca había tenido uno en las manos, ni sabía dónde se encontraba.
- Lo olvidé arriba –respondí al descuido.
- ¡Serafín! ¡Serafín! –gritó el hombre rabioso a un pobre joven que estaba trabajando en el jardín–. Corre, trae el rosario –y dirigiéndome una mirada atemorizante–: No sé qué pasa contigo esta mañana; de regreso, al atardecer, conversaremos.
Un joven, que tendría unos veinte años, salió de un cubículo trayendo un caballo negro azulado, altísimo, hecho que impidió que se reparara en mi incapacidad para montarlo; incluso, el muchachito corrigió:
- ¡Un momento, señorito!, no tiene bien colocadas las espuelas, ni el cinturón, ni abrochados los botones de la chaqueta. Se puede caer... –y se acercó a arreglarme.
El hombre, que se decía mi padre, contemplaba el episodio con dureza y por su gesto–conjeturé– desaprobación.
Los participantes comenzaron a traspasar un cerco de ligustros con destrezas disímiles y vergonzantes para mí. Venían en parejas, unos sonreían altaneros, los hombros en señal de excelencia; otros, más jóvenes, reían a carcajadas porque iban a ser los protagonistas del día con sus iniciáticas travesuras a caballo.
- ¡Monta como un Pontevedra! –me ordenó el hombre, don Juan Pedro de Pontevedra–. Pronto partiremos y el camino es largo, duro y fatigoso –e insistió–: Pon alerta tus sentidos, por el honor de la familia.
Yo sólo sabía izar barriletes, en eso sí, era un campeón. Pero, sobre caballos mi ignorancia era total. No dije nada, obedecí. Todavía no sé, a pesar de mis años, si la vergüenza, la extrañeza o la idiotez, o todo ello junto, se sumaron en un silencio que subsiste hasta hoy... hasta hoy... hasta esta noche, también ignorada por mí.
Durante el primer tramo de la cabalgata, una algarabía furibunda me impedía comprender nuestro rumbo, las exclamaciones, a mi alrededor, me taponaban los oídos, que sentía tan sensibles como los de un recién nacido. íbamos en flemático trote por el valle, los reflejos del sol se deshacían contra el campo, de donde emanaban los más diversos aromas: de madera fresca, de piñas lejanas, de orondos alcauciles, de cebollas, cuyos sembradíos atravesamos. Imagino que, desde cierta distancia, este grupo de treinta jinetes se movilizaba acompasadamente; el viento de espalda jugueteaba a nuestro favor.
Nos detuvimos en el límite del valle, donde acababa la propiedad privada y comenzaba el bosque. Lo penetramos. El bosque no se parecía a los que mostraban mis libros de geografía; éste era en demasía tupido, lleno de elevadísimos álamos plateados, sólo álamos plateados, sin olores, sin animales, sin flores, sólo frondosos álamos plateados. Nos dirigimos hacia un claro, el único en kilómetros a la redonda; había cesado el bullicio inicial, las bromas, las carcajadas, las ironías. No tenía yo idea de qué cosa esperábamos allí; sin embargo, desmontamos y bebimos jugos, que sabían raro. El sirviente había caminado detrás de nosotros, cargando copas de bronce que fueron distribuidas cortésmente a todos, jóvenes, maduros y viejos, hombres y mujeres.
Fue un instante, el del primer sorbo.
Una jovencita inició una serie rítmica de estampas contra las gruesas cortezas de los árboles, un mozuelo chilló repentinamente sin que nadie se volviera a mirarlo, una dama se desabrochó la chaqueta, adornada con hilos de plata, sin preocuparse de que su cuerpo, asomándose, chocara contra el aire de la tarde, el más anciano se precipitó como lobo enloquecido, saltando de árbol en árbol, a los que rodeaba, luego acariciaba y, luego, lanzaba una estridente carcajada para volver a su sitio, donde su caballo, también viejo, lo esperaba. Una niña de unos doce años se acurrucó junto a su madre, recostada sobre la tierra infértil, y adoptando la inconfundible posición fetal, emitía gemidos pavorosos. El resto de los jinetes elevaron los ojos al cielo, abriéndolos como platos, pero sin brillo, y la gigantesca sombra nos envolvió.
Levanté la mirada, escudriñadora. Y como no logré dilucidar desde dónde era proyectada semejante oscuridad, me interné en el bosque a perseguir el misterio. Mis piernas se hallaban cansadas, y encorvada mi espalda; atribuí esto al agotamiento lógico de la noche anterior. El estómago que no dejaba de rozar el recuerdo de los pajarracos –años después verifiqué que ningún humano los había conocido– arrullándose obscenamente frente a mí. No me detuve, no obstante, hasta que divisé cierto renovado resplandor en medio de la espesura. Allí el sol brillaba lánguidamente, la luz provenía, de la semipenumbra. Una laguna azul limitaba en un radio de pocos metros con otra clase de árboles, bajos, desteñidos y de hojas azulinas. También las aguas de la laguna eran azules, pero tormentosas, como si fuerzas subterráneas pujaran por salir, como un inmenso vientre de mujer. Orillándola, casas de tejados menudos, pintados de rojo y de blanco, tan blancos que se extendían hacia el infinito gris.
Me acerqué paso a paso, crucé las aguas sin darme cuenta de lo que estaba haciendo; aún hoy, en remembranzas de mi vejez, no he aceptado la idea de que aquel hecho haya sido posible; me consuelo sabiendo que los hombres hemos de morir sin poder descifrar muchos enigmas, que han edificado nuestras vidas. Por lo tanto, como no existen aquí todas las respuestas y como no creo en mitos, dioses y leyendas, sé que, cuánto más me empeñe en la meditación, los interrogantes se multiplicarán como laberintos en la ceguera de la pequeñez humana frente a la magnitud de la naturaleza, que siempre rige. Siempre. De modo que he aquí mi renuncia a la comprensión de aquello.
Lo cierto es que, en escasos instantes, mi caballo y yo estuvimos del otro lado, paseando entre las diminutas casas sin habitantes.
Atravesé senderos diversos y opuestos; algunos estrechos, otros muy amplios, unos luminosos, otros en tinieblas; las sierras se me echaron encima, rocas multiformes golpearon mi cuerpo sin que magulladura alguna dejaran en él. La luna, inútil luna, pecaminosa luna, me atrapó, rodeada de estrellas muertas, inexistentes, pero visibles.
- ¿Qué haces aquí, hombre, de este lado de la negación del universo? –escuché.
Se atascaron mis labios. Explotaron mis sienes. Se nublaron mis ojos y las manos; las manos del otro se aferraron a las riendas.
Sobre mi cama desperté con una ajena sensación en el pecho, algo que no había experimentado nunca antes. Reconozco que mi primer impulso fue mirar a hurtadillas mi cuerpo, luego, en forma minuciosa, la habitación. Confieso que el miedo socavó mis primeras impresiones. A tiempo, una voz querida sonó complaciente:
- Puedes descansar hoy, Serafín, es sábado, no hay escuela.
Me pasé ese día, y muchos otros más, con sus luces y sombras, tratando de descubrir la explicación de estas visiones, que, al fin de cuentas, tampoco eran tales pues conservo todavía, en mis setenta años, los vestigios en el interior de mis muslos de las crines del caballo, cuando, asustado, me tumbó después de cruzar la laguna azul; también, guardo una pluma olvidada, negra y brillante, en el fondillo de algún abrigo.
Sin demora descubrí que era capaz de realizar actos adultos a mis quince años, incluso los muchachos de mi edad que ya me halagaban por el trofeo del campeonato de barrilete, que gané y que no recuerdo, comenzaron a excluirme, por fastidioso, de sus juegos y travesuras. Me encerré en mi cuarto y el tedio ganó la partida; salí e incursioné sitios de hombres, conversando de temas, sobre los que jamás había leído, oído ni preguntado, con una habilidad insoportable, de modo que en estos lugares también fui repudiado. Las normas sociales se movían fuera de mi alcance, y así, desairado y solo, abandoné la escuela y, al final, la casa.
Deambulé buscando alimento y respuestas, largamente...
Por alguna fortuna o designio, que se suma a tantos misterios pendientes, esta noche he regresado a mi habitación adolescente de la casa vacía; estoy sentado frente a mi mesa adolescente, he dormitado entre mis sábanas adolescentes, me observo en mi espejo adolescente. Acabo de descubrir el sentido de toda una vida, vida que tal vez no fuera la mía, ni de otro, ni siquiera de Augusto de Pontevedra; pienso en los cientos de papelitos lanzados en otros cientos de tachos de basura. Tengo la insoportable certeza de haber tirado más de medio siglo a la basura.
Escribo. ése es el anagrama. El ancestral mensaje que he estado buscando. Escribo. Pero, esta vez no voy a tirar este papelito a la basura.