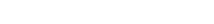El vuelo de las apinosas El vuelo de las apinosas
—¿Isabel? —vuelvo a llamarla y no responde.
Un frío intenso cierra mi garganta. Corro hacia la
vereda. Veo la reja de la entrada cerrada y me detengo.
Mis manos tiemblan. No puedo escuchar los sonidos
exteriores, los latidos del corazón me zumban en
los oídos. Siento como si todo mi cuerpo se hubiera
comprimido desde adentro. Una bóveda helada donde
se agrandan los pulmones y hace que el aire duela
al salir. No estoy habituada a perderla de vista. Miro el
reloj colgado en la pared de la cocina. Son las tres de
la tarde de esta siesta de verano. “A veces, las madres
exageramos”, pienso. “¿Cómo sería el mundo sin los
cuidados maternos. Sin la intuición de una madre?”.
“Cuántas cosas más se añadirían a la lista de orfandades?”.
Mis pensamientos vuelven a la cocina. A través
de la ventana observo el patio exterior. Vacío. Nadie,
nada. Las siestas son peligrosas. El miedo continúa
creciendo y los pensamientos fatales se retuercen
en mi estómago.
—¿Isabel? —repito. —¡Isabel!
Continúo buscándola por las habitaciones, debajo
de la cama. Detrás de los sillones de la sala. Nada. Los
juguetes del comedor están desparramos junto a su
manta de flores. “Recién la vi aquí. Tiene que estar en
la casa. ¿A dónde estará esta niña”, me digo. “Cuando
abrí la puerta, para atender al chico de las bolsas, no
salió. Estoy segura”.
Intento calmarme y recordar el episodio del jardín.
“Tranquila, Laura, tranquila”.
Hace unos meses atrás, una siesta igual a esta,
cuando Isabel aún estaba aprendiendo a construir
sus primeras oraciones y a pronunciar bien las palabras,
se escondió en el jardín del fondo. El más
amplio. Detrás de unos arbustos. Juan y yo la buscamos
por toda la casa. Revisamos tres veces el
jardín y no vimos a la niña. Isabel no respondía a
nuestros llamados. Permaneció guarecida en esa
fortaleza de ramas fuertes y hojas verdes durante
más de quince minutos. Repentinamente, apareció
y corrió hacia nosotros. Sonreía y saltaba de
alegría. La reprendí:
—¡Isabel, eso no se hace!. ¡Eso
no se hace! —. Juan me miró, reprochando mis palabras.
Se arrodilló junto a la niña. Ella traía algo
oculto. —Mirá papá, mirá: ¡las apinosas existen! —,
dijo, y abrió sus manos. Vimos dos mariposas azules.
Las alas les brillaron por el sol. Al cabo de unos
segundos volaron lejos. Desaparecieron. Fue el día
en el que Isabel descubrió las mariposas.
Le gusta jugar en el jardín. La he visto desde la ventana,
estira sus brazos hacia ambos lados y da vueltas
en círculos pequeños. Se marea y ríe a carcajadas. Dibuja
laberintos de aire en su vuelo de “apinosa”.
Salgo al jardín a buscarla. La llamo y no responde.
Me acerco a la muralla verde y no está la niña.
Subo las escaleras del patio interno y grito su nombre.
Reviso cada habitación de la planta alta. El patio
interno y el lavadero. Nada. No estoy acostumbrada a
que Isabel desaparezca tanto tiempo.
“¿Cuánto tiempo
sería demasiado tiempo para perder de vista a un
hijo?”, me pregunto, sin encontrar una respuesta que
me consuele. Mis piernas tiemblan. Me cuesta desplazarme.
Bajo. Subo. No puedo controlar las acciones
que repite mi cuerpo. Otra vez bajo. Otra vez miro el
reloj sin ver la hora. Busco, nuevamente, en el jardín
de afuera.
—¡Isabel!, ¡Isabel! —. Nada. Me estremezco. Quiero
correr y solo logro llegar, con gran esfuerzo, al teléfono.
Llamo a Juan. —¡Juan!, Isabel. No la encuentro.
Otra vez. Hace media hora, no sé, creo —digo y corto.
La voz que sonó en el teléfono no fue la mía. Fueron
palabras entrecortadas que chirriaron dentro de un
cable enredado.
Tampoco sé si Juan entendió. Vuelvo
a correr hacia cualquier lado. Voy y vengo, gritando.
Me apoyo sobre la pared del comedor. Siento, con
mi mano derecha, un tambor que explota en el medio
del pecho. “¿Y si salió cuando abrí la puerta para atender
al chico de las bolsas? ¿Y si cruzó la calle y se perdió
en alguna esquina? ¿Y si...?”, me enojo conmigo.
Las hipótesis fatídicas no me dejan actuar. Me congelan.
“¿Todas las madres somos así?”, pienso. “¿Por
qué nos llenamos de conjeturas oscuras?”.
Me quedo quieta, sin saber a dónde ir ni qué hacer.
Llega Juan, me abraza.
—Busquemos juntos, tranquila,
es solo un juego de niños —me dice para calmarme.
Juntos y, luego, cada uno por su lado, continuamos
repitiendo el nombre de nuestra hija por toda la casa.
¿A dónde se van las mariposas? Intento imaginar
un lugar. Sigo temblando.
Al volver al lavadero, descubro la silla de mimbre
sobre la mesita de plástico. Arrimadas contra la pared
en forma de trapecio. Veo entonces que, desde el techo
bajo del lavadero, cuelgan los piecitos de Isabel.
—¡Aquí está, Juan! —, grito, o creo hacerlo porque no
escucho mi voz, un nudo en la lengua hacina las palabras.
Juan tarda.
Trepo con ansiedad. La escucho hablar en voz baja.
Al acercarme, puedo ver que sostiene en los brazos
a su muñeca preferida. Aprieta fuerte los párpados.
Una y otra vez. Y luego le pregunta a la muñeca
:
—¿Ves?, así...—. Muy concentrada vuelve a repetir
la demostración: cierra los ojos, sonríe, aprieta fuerte
los párpados por unos instantes. Se queda quieta como
si durmiera sentada. Luego, abre los ojos, levanta
las cejas, sonríe y con un leve movimiento sacude a su
muñeca. La observo en silencio. Me llama la atención
que lo repita tantas veces.
La interrumpo.
—¿Qué haces, Isabel? —le pregunto
con voz suave para no sobresaltarla. Ella me mira
con sus ojos dulces como si no hubiera estado perdida.
Sonríe, y la magia de esa sonrisa desvanece todas
las conjeturas oscuras. Con espontaneidad responde:
—Matilda quiere volar. Y yo le estoy enseñando a fabricar
sus alas.
La abrazo. Nos bajamos. Le enseño que es peligroso
trepar. Juan nos abraza también. Sonríe, besa
a Isabel y sale de la casa para terminar de hacer no sé
qué. Nosotras vamos hacia el cuarto. Nos recostamos
juntas. Finjo dormir para que Isabel se quede quieta y
logre descansar.
Ahora Isabel y Matilda duermen. Yo
cierro los ojos, aprieto los párpados por un instante.
Luego los abro y observo la luz que entra por la ventana.
Me doy cuenta de que el tiempo hizo que lo olvidara.
Cierro los ojos otra vez, aprieto los párpados por
unos minutos más. Me quedo quieta. “¿Ves?, así...”,
me digo. Y siento como la luz de la ventana comienza
a crecer dentro de mis ojos cerrados.
“EL CíRCULO”
Nosotros le decíamos la Señorita Na (se llamaba
Bernarda). Nunca lo hubiera comprendido de
no ser por ella. Pasaron muchos años desde el
preescolar.
–Hoy conoceremos el círculo- dijo aquella
siesta con dulce voz. Y todos los niños, entusiasmados,
comenzaron a garabatear circunferencias
de diferentes tamaños y colores.
Entretanto,
mi mano derecha se negaba -rotundamentea
obedecer la invitación de la maestra.
Empuñé
con decisión el lápiz, y nada. Ningún trazo.
Cuando ella descubrió el capricho en la mirada,
me escondí debajo de la mesa –enrolladitoamordazado
por la timidez. Pese a todo, colocó
su mano sobre la mía y murmuró unas palabras
que no comprendí sino hasta hoy.
Luego, en voz
alta y firme, dijo ante toda la clase: – ¿Ven?, no
es tan complicado –
Ahora estoy aquí, con el torso desnudo, llorando.
Tendido sobre esta cama tibia –enrolladito-
respirando entrecortado. Recuerdo a la
Señorita Na. Y a Heráclito. Mi mano derecha se
niega a soltar la vida, mientras “el principio y el
fin se confunden…”