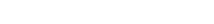El filósofo de la tierra El filósofo de la tierra
Para muchos, además de poeta y músico, don Ata siempre será una luz y una forma de vida a seguir, y sobre todo, de pensar y amar esta tierra. Hablamos del hombre que supo marcar rumbos e influenció a varias generaciones, no solo desde la música, sino desde la poesía y la guitarra, particularmente por su modo de hacerla sonar.
En este especial, Viceversa evoca su libro “El Canto del Viento”, publicado en 1965, donde don Ata ofrece todos los saberes y el folclore que recolectó de todos aquellos paisajes y lugares que visitó en su aventura de “buscador de cantos perdidos”. En ese periplo aprendió a vivir en conjunto con la naturaleza, a entenderla y a recibir de ella todo lo que esta le dictó.
Desde una profunda mirada, describió aquellos viajes por el interior profundo de Santiago del Estero. De cada lugar, el autor se quedó con lo mejor de su gente y sus costumbres, apreciando lo que tenía el interior santiagueño, esos valores autóctonos de esta tierra a la que dio a denominar “la comarca embrujada”.
La comarca embrujada
Hay en mi tierra una comarca embrujada. En el cuerpo de mi país está enclavada con la anchura, la calidez y el misterio de un corazón.
Lerdos pasan los soles, como si quisieran poner a prueba el estoicismo de los hombres y la validez de la selva. Lentas resbalan las lunas sobre los quebrachales, pintando las escenas que sólo en esos montes se han de ver.
Cuando la primavera comienza a entibiar el aire, los poleares regalan su aroma, ampliando las tardes junto a los caminos.
Por las mañanas, las primeras horas se pueblan de balidos. Son las majadas de cabras, a las que se les dio puerta abierta, y salen con travieso albedrío a los montes vecinos, junto a los cerros de tala, piquillín y garabato. En los corrales quedan los cabritillos nuevos, de voces casi humanas e infantiles, llamando inútilmente.
Muchachitos transitan hacia el pueblo, rumbo a la escuela. Van a pie, o montados sobre un borrico. Tienen la tez bronceada y el pelo lacio. Las voces remedan susurros en las ramas, gracias de trino y ala, inflexiones venidas de lejos en el tiempo, amasadas durante el sueño luego de esos cuentos narrados por los abuelos.
Las siestas abarcan casi la totalidad del día. Calor, resolana, aire inmóvil. Sólo en los montes restallan los ecos del hachazo que abate los quebrachales. Sólo en los montes se uniforma, poco a poco, el coro de los coyuyos, cuyo canto “ayuda a que madure la algarroba”.
Esa comarca tiene un río indio y un río castellano. Como las viejas leyendas de la raza, que duermen bajo la piel del pueblo, o laten en el pulso de los narradores típicos, el río indio siente bajo la arena el agua sumergida que corre, o duerme, o se muere cuando el parche de la tierra alcanza a traducir la voz de los desiertos. Ese es el río Salado.
El otro río, en cambio, se amplía, y se hace pampa de estero, surco y cañadones. Quince leguas cuadradas, sin cercos ni alambradas, abarca el ensanchamiento del río Dulce. Allí los pastizales impresionan por su altura, y en los canales, entre yuyos y zanjones, sigue siendo el río “El Dulce”, y ofrece la ocasión de su gran cantidad de pescado, de flamencos canilludos, de garzas pensativas.
Los pájaros pequeños ponen su canto en las mañanas, antes de que el sol comience a calentar los pajonales y las hondas huellas barrosas, en las que acechan la yarará y la cascabel. Las yeguadas galopan al reclamo del garañón, libremente, y en la media tarde de los esteros suelen cruzar las sendas las corzuelas, los zorros y los pumas.
La comarca embrujada, allá, por el oeste, por la ruta de los soles en derrota, se va quedando sin pájaros, sin bosque. La selva se detiene, se retuerce, se llena de espinas. La sombra del árbol se vuelve cosa anhelada. La penca, el tunal, el quisca loro, el ucle, toda la gama de la cactácea desértica inicia su reinado, hasta que la tierra cobra una apariencia de paño abierto para diamantes trizados. ¡El salitral!
Dice la leyenda que las salinas se formaron con el llanto de todas las vidalas, con el ay de todas las ausencias, con la pena producidas por todas las ingratitudes. La comarca embrujada alza muy alto su selva allá por el nordeste, donde la tierra inicia su corcovo hasta llamarse morro, barranco, bordo alto, ladera y cerro.
Allí es brava la selva, bravo el hombre, chúcara la hacienda, áspero el camino, arisca la canción. ¡La canción! Lo que pierde de ternura lo gana en verdad corajuda. Allí, donde el misterio se torna agresivo, la vidala pierde su liturgia, y la bordona se transforma en látigo. La región toma el nombre de Copos, y los cánticos agrestes son conocidos con el nombre de “copeñas”.
Allí anidan el gato ona, el yaguareté, los monos pequeños, el oso hormiguero; el majao, jabalí salvaje. Allí el gaucho conoce retobo en su sombrero, mitón para su puño, coleto y guarda-calzón, guardamonte, y carabina.
Cuatro rumbos, y cuatro paisajes totalmente distintos. Cuatro rumbos, como las puntas de una cruz. Cuatro rumbos que así unidos en el corazón de nuestro país, forman una comarca hechizada; una provincia antigua y bienamada: Santiago del Estero.
“Soy de la tierra
de los calores
donde florecen,
hermosas flores.
Soy santiagueño,
bésame, sol.”
Reza el hombre su vidala. La selva es su templo. La selva, el arenal, la sombra del algarrobo, o el desierto. Pero ahí está el hombre santiagueño durante cuatro siglos golpeando el parche de su tamboril, cuatro siglos esperando la hora azul de la tarde para colgar el fantasma de su soledad en lo alto de una copla:
“Cuando se calla la tarde
me pongo a mirar el sol.
Si ella me quiere
pobre no soy.”
“Y a recordar
de una prenda
que andaba queriendo yo.
Si ella me quiere
pobre no soy.
Suena el tamboril, y sus ecos ruedan por los caminos de la selva sin que las aves se inquieten. “La caja es la luna llena de la vidala . . .” dice el poeta…
“Tierrita salavinera
donde nací.
Si he de perderte, mi pago,
quiero morir. . .”
El tum-tum de la caja no es la resonancia de un mero, golpe, dado con el sólo objeto de fijar un ritmo. Quizá lo sea para el forastero, para el que oye “desde afuera”, para el que no tiene miel de palo y un hondo grito desesperados diluidos en la sangre.
El son de la caja contiene el jadeo sublimado de la tierra. Respira la selva, fatigada y antigua, y su quejumbre queda guardada entre los parches del tamboril. Ruedan las lunas sobre los desiertos. Pasan sobre los montes callados, como extraños tamboriles en busca de un corazón necesitado de coplas.
Las salamancas del monte encienden las fraguas de su hechicería, y el hombre halla el camino de su consuelo, la puerta de su dicha, el rincón donde su soledad se convierte en esperanza. Es precisamente ahí, en el tope de ese minuto sagrado, cuando en el corazón del santiagueño comienza a nacer el misterio de la vidala.
Nace el salmo, ungido por los fervores más puros del alma humana. El hombre está rodeado de todas las lejanías necesarias para el advenimiento del canto. Al levantar la “caja” hasta su sien, al casi reclinar su cabeza para escuchar el primer sonido que ha de orientar el tono cabal de su melodía; al sentir que se anudan en su alma todos los caminos, al tener conciencia de que la selva está junto a él, como un altar apretado de nidos, de viejos mensajes, de abuelos en sombra, al ver que asoma la luz de la primera palabra de la vidala, el hombre sabe ya que está a punto de cumplir con todos los dioses que manejan el aire, la arena, el árbol, la luz y la sangre de su tierra.
Entonces, sí, ya puede cantar, abiertamente, su copla. Puede recitar su salmo. Puede rezar su vidala.
“Todos los que cantan
bien cantan de
puertas pa’adentro,
Mi dulce cantar.
Yo como canto tan mal
canto de sereno al viento.
Mi dulce cantar.
Antes que el gusto,
el dolor
siempre viene a perturbar
a mi corazón”
Salavina, Suncho Corral, Campo Gallo o Atamiski, Troncal, Añatuya, Real Sayana o La Banda, Sumampa, La Cañada ,o Monte Redondo ... Por los cuatro rumbos de la comarca embrujada ruedan los ecos del tamboril vidalero.
Nada puede debilitar su sagrada quejumbre, porque ella no es solamente un hombre y su tambor, sino el Hombre y su Universo, la criatura humana, apretada de miedos, de anhelos y fervores, de amor y de humildad, ayudándose con la luz de su canto para contemplar el misterio del mundo. Su propio misterio.
“¡Ay, Vidalita,
miel de pesares.
Eres el alma
de estos lugares!”
La guitarra -jagüel de soledades- se abrazó con el hombre en la magia de la vidala. Y muchos viejos quichuistas, algunos ciegos, ofrecían en la sobretarde del salitral o de la selva el tímido lloro de sus violines, tocando una vidala, una de esas vidalas sin palabras, sin más palabras que las que musita el alma arrodillada de quien reza su canto “sonchop-icúmpi”, “corazón -adentro”.
Vidalas para el amor y la amistad, para el Carnaval y el regocijo abundan en el cantar popular santiagueño. Pero son como los pájaros vistosos. Ala, color, gracia y despedida. No quedan, no perduran mucho tiempo en el árbol. Se van. Siempre se van. Es que les falta la necesaria densidad. El peso de la pena. La carga del misterio. El solemne temor del hombre-niño. Ese imponderable que, como la espina de la penca, vuela apenitas y se clava en la arena, y desde ese momento ya es otra penca. Ya es planta. Y ahí se queda. Hasta la muerte -cuándo no- tiene sus vidalas. Y son distintas según la hora. Entre alabanzas y liturgias transcurren las etapas de un velorio en el monte, o allá por Salavina. Pero cuando la noche está cumplida, cuando hacia el naciente el cielo ya no tiene estrellas y empiezan a desmayarse los azules de la madrugada, las ancianas rezadoras organizan el ritual de la Vidala.
Una voz solista llevará la responsabilidad del canto. Y antes de concluir el primer verso, se le sumará el pequeño coro, en un “pianíssimo” armónico y perfecto que nadie estudió pero que todos conocen, entienden y adaptan:
(Solista) “Ya viene la luz que alumbra”
(Coro) Lo mos de llevar ... Lo mos de llevar ...
(Solista) Pa que su sombra querida
(Coro) Pueda descansar ... Lo mos de llevar ...
Quien oye esta vidala allí, en el agreste escenario de la selva, o en un pequeño rancho entre jumiales cerca de las salinas, no olvidará jamás su tremendo impacto en la sensibilidad. Amanece, sí. Pero una sombra querida “ya no hay ‘ver la luz”. Y según la región, en español o en quechua, la Vidala cuelga su misterio en la última esquina de la noche vencida. Aquí, la luz, la mañana con sus primeros estremecimientos, con pájaros tempraneros, con los primeros ruidos del trabajo, que a esa hora son siempre musicales. Y ahí, en un rincón de pobreza y vigilia, un puñado de viejas santiagueñas de cimbas encenizadas, mimbres envejecidos, rodeando al difunto, rezando la vidala de la despedida.
Quizá, antes de cumplirse el día, cuando la tarde traiga su minuto azul y lo deje como una flor sobre la nostalgia del hombre, los algarrobales recogerán otras vidalas, otras coplas, otros salmos de esos que inmortalizan el alma de los pueblos:
“Me ciñe invisible lazo
No puedo cantar.
Por eso me voy silbando
por el arenal ...”.
La guitarra -jagüel de soledades- se abrazó con el hombre en la magia de la vidala. Y muchos viejos quichuistas, algunos ciegos, ofrecían en la sobretarde del salitral o de la selva el tímido lloro de sus violines, tocando una vidala, una de esas vidalas sin palabras, sin más palabras que las que musita el alma arrodillada de quien reza su canto “sonchop-icúmpi”, “corazón -adentro”.
Vidalas para el amor y la amistad, para el Carnaval y el regocijo abundan en el cantar popular santiagueño. Pero son como los pájaros vistosos. Ala, color, gracia y despedida. No quedan, no perduran mucho tiempo en el árbol. Se van. Siempre se van. Es que les falta la necesaria densidad. El peso de la pena. La carga del misterio. El solemne temor del hombre-niño. Ese imponderable que, como la espina de la penca, vuela apenitas y se clava en la arena, y desde ese momento ya es otra penca. Ya es planta. Y ahí se queda. Hasta la muerte -cuándo no- tiene sus vidalas. Y son distintas según la hora. Entre alabanzas y liturgias transcurren las etapas de un velorio en el monte, o allá por Salavina. Pero cuando la noche está cumplida, cuando hacia el naciente el cielo ya no tiene estrellas y empiezan a desmayarse los azules de la madrugada, las ancianas rezadoras organizan el ritual de la Vidala.
Una voz solista llevará la responsabilidad del canto. Y antes de concluir el primer verso, se le sumará el pequeño coro, en un “pianíssimo” armónico y perfecto que nadie estudió pero que todos conocen, entienden y adaptan:
(Solista) “Ya viene
la luz que alumbra”
(Coro) Lo mos de
llevar ... Lo mos de llevar ...
(Solista) Pa que su
sombra querida
(Coro) Pueda descansar ... Lo mos de llevar ...
Quien oye esta vidala allí, en el agreste escenario de la selva, o en un pequeño rancho entre jumiales cerca de las salinas, no olvidará jamás su tremendo impacto en la sensibilidad. Amanece, sí. Pero una sombra querida “ya no hay ‘ver la luz”. Y según la región, en español o en quechua, la Vidala cuelga su misterio en la última esquina de la noche vencida. Aquí, la luz, la mañana con sus primeros estremecimientos, con pájaros tempraneros, con los primeros ruidos del trabajo, que a esa hora son siempre musicales. Y ahí, en un rincón de pobreza y vigilia, un puñado de viejas santiagueñas de cimbas encenizadas, mimbres envejecidos, rodeando al difunto, rezando la vidala de la despedida.
Quizá, antes de cumplirse el día, cuando la tarde traiga su minuto azul y lo deje como una flor sobre la nostalgia del hombre, los algarrobales recogerán otras vidalas, otras coplas, otros salmos de esos que inmortalizan el alma de los pueblos:
“Me ciñe invisible lazo
No puedo cantar.
Por eso me voy silbando
por el arenal ...”. l