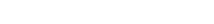Por Neri Casazola.
¿Por qué intentamos huir de la tristeza? El dolor que nadie quiere mirar y los libros como refugio ¿Por qué intentamos huir de la tristeza? El dolor que nadie quiere mirar y los libros como refugio
Hay una escena que viene muy seguido a mi memoria últimamente: una tarde de domingo mi padre había mantenido una fuerte discusión con su hermano. La familia presenció el momento en el que mi tío ingresó con fiereza a un cerco donde desgranábamos maíz para los animales y le reclamó que unos chanchos nuestros ingresaron a un sembradío a provocarle destrozos. No fueron más que dos o tres palabras de ambos lados para que el ambiente se tornara crudo, tenso. Días después, sellaron sus diferencias -como pasa en cualquier vínculo de hermanos- y la relación siguió fluyendo sin tregua alguna.
Existe una foto en la que están en la formación de un equipo de fútbol: con la número 5, mi tío; con la 7, mi padre. Se los ve sonrientes, rebosantes de juventud y con el pelo ondulado. Ambos tuvieron una infancia muy dura, pero no por eso dejaron de lado la complicidad de la hermandad: con diferencias, sí, pero con las ocurrencias siempre listas para una sobremesa divertida. Mi tío murió hace poco más de un año y vi a mi padre desmoronarse como nunca antes. Lo vi inmóvil ante la angustia, tembloroso por el llanto, perdido y descolocado. Había muerto de manera repentina su hermano menor, con quien tuvo muchas diferencias a lo largo de su vida, pero con quien nunca logró llevarse mal. Desde entonces, para él, nada volvió a ser igual.
También te puede interesar:
*****
Hay días en los que la tristeza no golpea la puerta. Entra nomás, como quien ya conoce el camino. Y uno no siempre se defiende. A veces, se sienta con ella a la mesa, le sirve un mate y, con suerte, convive con ella hasta quedar inmóvil. O abres un libro.
¿Por qué algunas tristezas se quedan más tiempo que otras? ¿Qué hicimos para merecer la tristeza? ¿Por qué intentamos, en este mundo tristofóbico —a menudo obsesionado con la felicidad—, escaparnos de esa emoción?
Un desamor provoca tristeza. La pérdida de un ser querido. La lejanía de un amigo. Pero hay un denominador común, que no solo sostiene la literatura: a nadie le gusta estar triste. En su podcast, la psicóloga Marina Mammoliti sostiene que, a lo largo de nuestra vida, nos enseñaron que la tristeza se convierte en algo prohibido. Tenemos que ser productivos, sonreír incluso cuando nos estamos desmoronando por dentro. "Mientras vos te muestres feliz y sin problemas, seguís en el juego. Por eso, muchas veces, cuando la tristeza toca la puerta, la evitamos, la ignoramos, la evadimos con distracciones, con trabajo, con redes sociales. No la dejamos entrar porque la tristeza significa dolor, dolor emocional", explica la psicoterapeuta en uno de sus episodios.
*****
A lo largo de la historia, la literatura fue un faro para soltar esa emoción. El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, es un libro brillante sobre la muerte de su marido, donde la tristeza atraviesa todo el relato, aunque no se mencione ni una sola vez esa palabra. Es una narración descarnada sobre el dolor y el duelo, sin dramatismos, con un peso emocional que duele sin pedir permiso.
En un duelo sin armas, pero igual de potente, en El último encuentro de Sándor Márai, dos viejos amigos se reencuentran después de cuarenta años. Una escena al pie de una chimenea responde a esa distancia que generó el tiempo:
—¿Qué has tenido tú en común conmigo? ¿Has sido mi amigo? Al fin y al cabo, huiste. Te fuiste sin despedirte... Al final, al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida.
A veces la amistad también produce tristeza y desolación.
Leila Guerriero escribió un libro triste, sombrío. Narrando descarnadamente y con maestría, retrata una ola de suicidios en un pequeño pueblo de la Patagonia argentina. La mayoría de los muertos rondaban los 25 años y pertenecían a familias tradicionales de Las Heras. Nunca hubo una historia oficial de esos muertos, pero sí un relato espeluznante: Los suicidas del fin del mundo.

*****
Los libros fueron un refugio en mis momentos de tristeza. Una compañía sincera. También ocuparon ese lugar que la emoción nunca pudo llenar del todo: la soledad. Vuelvo a mi pueblo cada vez menos, pero cuando lo hago, las despedidas son más difíciles. Recuerdo una noche de un primero de enero caminando con mi madre hacia la parada del colectivo para regresar a la ciudad. Caminamos dos cuadras que nos parecieron eternas, en silencio, sollozando. La noche no podía esconder el nudo en el pecho ni el temblor por el adiós. Ella me sostuvo la mano, tomó con fuerza mi hombro y, con voz entrecortada, dijo: "A seguir adelante, que esta ausencia y esta distancia no te detengan".
Sus palabras me aniquilaron, pero me sirvieron de bálsamo en ese momento de debilidad, de soledad, de hastío. Siempre fueron duras las despedidas porque el dolor, una y otra vez, pasa por completo y provoca tristeza. Hay un poema llamado Los adioses, de Idea Vilariño, que dice:
Morirse / no morirse /
y estar triste repartiendo adioses
moviendo / adiós / apenas
el pobre corazón como un pañuelo.
Recuerdo esa despedida de mi madre porque aprendí a contemplar la tristeza de la distancia con hidalguía. Luego, hago lo que me dijo: sigo adelante. No me detengo, como todo el mundo.