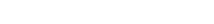Por Neri Casazola.
El miedo como motor para seguir andando El miedo como motor para seguir andando
En mayo del 2020 hicimos la primera videollamada con mis padres y sentí miedo. Por ellos, por mis hermanos. También vi el miedo en los ojos nublados de mi madre porque sus tres hijos estaban en la línea del fuego como trabajadores esenciales. No tuve miedo por esa distancia impuesta y ese vacío crepuscular que iba a prevenir más muertes como nos decían, sino porque estábamos solos, lejos, cada uno luchando con sus demonios sin saber cómo enfrentar la incertidumbre. Éramos como las hojas marchitas de una planta que hace días no toma agua. Con el paso del tiempo entendí que teníamos miedo por el otro: de terminar en una bolsa negra de plástico, como aquellas que mi hermano policía sellaba con los cuerpos, los mismos que un rato antes mi hermano menor intentaba asistir con desesperación en un cuarto de hospital.
Y esa desolación portuaria fue un abatimiento. Estábamos entregados.
También te puede interesar:
¿De qué manera el miedo nos organiza la vida: nos protege o nos encierra? ¿Qué rituales necesitamos para despedir lo que nos marca: personas, épocas, miedos? ¿Cuáles son los medios colectivos? ¿Por qué escapamos del miedo?
Los miedos comunes son: a las arañas, a los animales silvestres, a los aviones, a la oscuridad, a hablar en público, a las alturas. El silencio genera miedo, las peleas en público y las pesadillas también. A veces el miedo se esconde como un monstruo bajo la cama, otras se disfraza de preocupación cotidiana: no alcanzar a pagar el alquiler, no tener para comer. Recuerdo de niño la sensación áspera en la garganta cada vez que se apagaban las luces; ese silencio lleno de presencias que no podía nombrar. Hoy, más adulto, ese mismo miedo se mudó a otros lugares: al futuro incierto, a la pérdida de trabajo, a la fragilidad del cuerpo, a no llegar a fin de mes, a perder a alguno de mis íntimos. "El miedo se alimenta de inseguridades o de pensamientos limitantes, puede volverse irracional y paralizante", escribió la psicoanalista española Marian Rojas Estapé.
No somos valientes en todo momento, y lo comprobamos en que cada uno tiene una versión distinta de mirar de frente ese temor, esa angustia encapsulada en la garganta. Por miedo terminamos en brazos de personas que no amamos, otros se sumergen en la droga y el alcohol. También están los que por miedo no pueden dejar de trabajar. Pero como ya lo dijimos en una columna anterior sobre la tristeza: el miedo es una emoción que está mal vista. Huimos cuando sentimos miedo.
Y pienso en la literatura que lo retrató con precisión quirúrgica: la Comala de Pedro Páramo (Juan Rulfo) está habitada por voces de muertos, un espacio donde la frontera entre vivos y difuntos se deshace. Eso genera un clima de desasosiego permanente. Rulfo trabaja el miedo no con monstruos o violencia explícita, sino con la soledad, el abandono y la muerte como presencia constante. Ese vacío estremece. Lo universal del miedo es el fantasma que asusta: la pérdida, el olvido, la nada, la soledad eterna; como pasó con esa incertidumbre impuesta en aquel año en el que no pudimos despedir a nuestros muertos y la fiebre nos tenía controlados, encerrados.
En Música para corazones incendiados (A. M. Homes) el miedo es abordado desde lo íntimo y contemporáneo. Existe el temor a la desintegración familiar, a los secretos que se filtran, a la fragilidad de los vínculos. Es el miedo a que el refugio, la casa, la pareja, la familia, se vuelva un espacio hostil. A diferencia de Rulfo, en este libro de la autora estadounidense, el miedo no está en los muertos, sino en los vivos y en su incapacidad de sostener lo que aman.
Y de aquel año feroz, aún quedan vestigios de ese mundo del que creíamos salir mejores. Sin embargo, seguimos sumidos en un contexto egoísta e individual. Aquel poder que nos mantuvo cautivos, nunca murió del todo, como en Los funerales de Mamá Grande (García Márquez), es un acontecimiento tan gigantesco que el pueblo entero queda subordinado a esa presencia. Es la metáfora del miedo al peso de la tradición, al poder omnipresente que ni la muerte apaga.
Escribo y leo de manera muy torpe desde pequeño. No tienen por qué saberlo, claro. Pero tengo una historia que contar que viene a colación de la escritura y el miedo: a mí padre y a mí nos espantaron. Era julio de 2005 y yo estaba en mi pueblo muy campante escribiendo mi diario una siesta de domingo, cuando él me dice de manera inesperada que me tenía que preparar para ir al campo. La inspiración se terminó.
Recién había llegado al pueblo desde la gran ciudad, eran las clásicas vacaciones de estudiante. Y eso, para mi padre no estaba bien visto: no podía estar de vago. Algo que tenía que hacer. Había que viajar varios kilómetros para limpiar un lote de campo tupido levantando palos y raíces para que después puedan sembrar.
El colectivo salía a las once de la noche y llegaba a destino una hora y cuarto después.
Bajamos de madrugada, un lunes de invierno. No llevábamos comida, ni víveres; había que caminar diez kilómetros hasta el casco de la estancia. Mi única compañía eran mi mochila, un encendedor, mi diario/agenda, dos libros y unas cuantas pilchas para pasar la semana.
Con mi padre hicimos ese camino. Silenciosos. Después de una hora de caminata se puso una sombra al lado nuestro y la paciencia estalló: de repente comenzaron a volar piedras y cascotes a nuestro lado. La noche cubierta se iluminó y ya no era toda oscura. La sombra seguía. De pronto nos miramos pero ninguno dijo nada. Sólo ví que él extrajo algo de su morral pero seguimos pegados caminando firmes, en silencio, sintiendo sólo el ruido de los suspiros y nuestros pies, que daban pasos firmes.
Fueron quince minutos después cuando llegamos a un descampado y todo se aireó. Alcancé a ver que mi padre llevaba un rosario de plástico blanco brilloso pero no me animé a preguntarle por qué lo tenía ahí. En una curva larga, el camino se bifurcaba, se hacía más hondo y ya el ripio alto se hacía notar. Sentí que ambos respiramos con alivio. Aquella sombra y esa energía palpitante no estaban. Yo tenía a mi lado la compañía de la persona que siempre me protegió, me crió, me dio todo lo que soy. Pero tuve miedo por primera vez.
El miedo nos desnuda. Y aunque intentemos disfrazarlo de coraje, de indiferencia o de silencio, siempre está ahí, recordándonos que somos vulnerables. La diferencia está en si dejamos que nos paralice o lo usamos como motor para seguir andando.