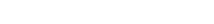Por Dr. Carlos Scaglione
El ministerio de la censura: una idea poco original El ministerio de la censura: una idea poco original
La intención de fiscalizar la información desde un ministerio del Poder Ejecutivo vuelve a encender una alarma que la historia ya enseñó a no ignorar. Cada vez que un gobierno se atribuye la potestad de ordenar, controlar o validar el flujo informativo, no solo interviene en el terreno de la comunicación, sino que avanza sobre uno de los pilares centrales de la vida democrática: la libertad de expresión. El problema no reside únicamente en la censura explícita, sino en la creación de un marco de disciplinamiento simbólico donde el poder político define qué es verdad, qué es mentira y qué voces resultan legítimas para el debate público.
Los antecedentes históricos son contundentes. En la Alemania nazi, el Ministerio de Propaganda no surgió como un instrumento represivo en su forma inicial, sino como un órgano destinado a "proteger" a la sociedad de la información considerada nociva o desestabilizadora. Bajo esa lógica se centralizaron los medios, se persiguió a periodistas críticos y se instaló una verdad oficial que no admitía fisuras. La propaganda no solo ocultó crímenes: construyó consenso, naturalizó el autoritarismo y preparó el terreno para la violencia estatal. No fue una anomalía del siglo XX, sino un modelo que se repitió, con matices, en regímenes totalitarios y autoritarios de distintas épocas.
También te puede interesar:
También en el Stalinismo de la Unión Soviética hubo control, aun para revolucionarios críticos, y en diversas dictaduras latinoamericanas, el control fue feroz como en Brasil con Castelo Branco, Pinochet en Chile el control estatal de la información se justificó como una defensa del orden, la moral o la seguridad nacional. La larga lista de golpes de estado en la Argentina con Videla en la última.
En todos los casos, la línea entre combatir la mentira y silenciar la disidencia fue deliberadamente borrosa. La información incómoda pasó a ser considerada enemiga, y el periodismo dejó de cumplir su función social para convertirse en objeto de vigilancia. Incluso en contextos de democracia formal, cuando el Estado asume el rol de árbitro de la verdad, se produce un efecto corrosivo: la autocensura. El temor a sanciones, estigmatización o persecución judicial termina limitando la palabra antes de que cualquier castigo se concrete.
En la Argentina actual, la propuesta de fiscalizar la información aparece envuelta en un discurso que se autodefine como libertario, pero que exhibe una contradicción profunda. Mientras se proclama la libertad absoluta en el terreno económico, se avanza en la deslegitimación del periodismo crítico y en la construcción de un relato donde toda información incómoda es presentada como operación, mentira o ataque político. El señalamiento permanente desde el poder, aun sin censura formal, opera como una forma de presión que condiciona el debate público y erosiona el pluralismo informativo.
La historia demuestra que ningún proceso autoritario comienza con la prohibición abierta de la palabra. Comienza, casi siempre, con la idea de "ordenar", "regular" o "proteger" a la sociedad de la desinformación. Pero cuando el poder concentra la facultad de definir la verdad, la verdad deja de ser un bien colectivo y se transforma en un instrumento político. La libertad de expresión no puede depender de un ministerio ni de la voluntad de un gobierno de turno; solo puede sostenerse en una prensa plural, en instituciones independientes y en una ciudadanía crítica capaz de desconfiar incluso de quienes dicen hablar en su nombre.
Fiscalizar la información desde el Estado no fortalece la democracia: la debilita. Porque allí donde el poder controla la palabra, el disenso se vuelve sospechoso, la crítica se castiga y la libertad comienza a vaciarse, aun cuando las formas institucionales sigan en pie. Si algo enseña la historia, es que cuando la verdad se vuelve oficial, la democracia deja de serlo.
Tal vez el riesgo más profundo de la fiscalización estatal de la información no sea solo la censura, sino algo más inquietante: la renuncia voluntaria a la libertad. Como advertía Dostoievski en Los hermanos Karamázov, los hombres pueden ser formalmente libres y, aun así, buscar con desesperación a quién inclinarse, a quién obedecer, a quién delegarle el peso de decidir qué es verdad y qué no. El poder que fiscaliza la palabra no se impone solo por la fuerza; se sostiene porque ofrece una falsa tranquilidad frente a la incertidumbre, el conflicto y la duda.
Cuando el Estado asume el rol de inquisidor moderno y promete proteger a la sociedad de la mentira, no solo limita el debate: seduce con la comodidad de la obediencia. Y allí reside el peligro mayor. Porque una sociedad que acepta que otro piense por ella, que filtre la información en su nombre y que decida qué merece ser escuchado, no pierde la libertad de golpe: la entrega. Como en la parábola de Dostoievski, el poder no necesita cadenas cuando logra que los hombres, aun libres, se arrodillen agradecidos ante quien les ahorra la angustia de pensar por sí mismos.
La postura democrática de un gobierno que confía en sus convicciones, que tiene "espalda ancha" y que no le teme a la crítica, es casi la contracara de cualquier intento de fiscalización de la palabra. Es la postura de quien entiende que la crítica no debilita al poder legítimo: lo pone a prueba y, si es sólido, lo fortalece.
Un gobierno verdaderamente democrático no necesita controlar la información porque no se concibe a sí mismo como dueño de la verdad. Acepta que gobernar implica ser observado, cuestionado y, muchas veces, incomodado. La crítica no es interpretada como un ataque personal ni como una conspiración permanente, sino como una expresión normal de una sociedad plural. Incluso cuando esa crítica es dura, injusta o exagerada, la respuesta no es la censura ni la estigmatización, sino el argumento, el dato, la explicación pública.
Tener convicciones firmes no significa encerrarse en ellas, sino ponerlas en juego en el debate. Un gobierno con seguridad política no descalifica al que pregunta, no persigue al que investiga y no ridiculiza al que disiente. Responde. Da razones. Expone decisiones. Acepta errores cuando los hay y corrige cuando corresponde. Esa actitud no es debilidad institucional, sino madurez democrática.
La democracia exige algo más incómodo que la unanimidad: exige conflicto regulado, discusión abierta y circulación libre de ideas. Por eso, un gobierno que se sabe legítimo no teme a los medios críticos ni a la opinión adversa. Entiende que la libertad de expresión incluye la libertad de decir cosas que al poder no le gustan. Y asume que el debate serio —el que se da sin amenazas, sin listas negras y sin verdades oficiales— es la única forma de construir consensos duraderos.
En última instancia, la fortaleza de un gobierno democrático no se mide por su capacidad de imponer silencio, sino por su capacidad de gobernar en medio del ruido, sostener sus políticas con argumentos y convivir con la crítica sin intentar domesticarla. Cuando el poder puede escuchar sin censurar, discutir sin descalificar y responder sin perseguir, no solo respeta la libertad: demuestra que confía en ella.