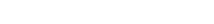Por María de los Ángeles Lescano.
A propósito del Microrrelato y la búsqueda del mot juste A propósito del Microrrelato y la búsqueda del mot juste
¿Qué leemos cuando abrimos un libro?. Más allá de la historia que se narra, importan la longitud, la brevedad o la cantidad de palabras de ese texto?
Sabemos que los relatos ofrecen una manera fundamental de darle sentido a la experiencia de un escritor, su discurso no es la mera puesta en escena de palabras, sino el entramado de sentimientos y pensamientos. Explorar narrativas y lecturas es inmiscuirse en aquellas experiencias. ?Fulguraciones repentinas? de un escritor –al decir de Ítalo Calvino- cuando se trata de encontrar la palabra justa para el relato, ?le mot juste? que apunte a la eficacia y a la idea de que escribir en prosa no debería ser diferente que escribir poesía. Ciertamente, no hablaba de la longitud o la brevedad de las palabras, sino mas bien del cruce entre poesia y prosa cuando nos enfrentamos a la lectura del microrrelato.
También te puede interesar:
¿Cómo leer una minificción?, ¿Hacia dónde va la imaginación cuando Augusto Monterroso escribe su cuento El dinosaurio con siete palabras?, ?Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí?. Indudablemente, la densidad del fragmento obliga a narrar un mundo, el que ya la había referido Calvino en Seis Propuestas para el póximo Milenio (Madrid, 1998), y mucho antes, Maurice Blanchot en su libro titulado le livre a venir (1959), allí declaraba que la infinitud y la fragmentariedad de una historia no sólo nos dice que estamos ante una microficción, sino que al mismo tiempo nos muestran la paradoja del género.
Cifrar historias a expensas del fragmento es la voluntad de todo escritor que se precie microrrelatista. No se trata de asumir la brevedad como requisito esencial del género sino la narratividad de una historia al mismo tiempo. Así, son innumerables las voces dedicadas a cultivar el microrrelato, pensemos en el mexicano Juan José Arreola, el guatelmateco René Leiva. y, en el territorio argentino, Jorge Luis Borges con El Hacedor (1960), Anderson Imbert con El Grimorio (1961), el mismo Julio Cortázar con su Historia de Cronopios y de fama (1962), Marco Denevi y sus Falsificaciones (1966), y más hacia la década de los '80, Ana María Shúa con La sueñera (1984) o Casa de Gheishas (1992), y Luisa Valenzuela con Libro que no muerde (1980), sólo por mencionar algunas entre otras valiosas voces. Textos a los que uno vuelve en lo literario y, en algunos casos inclusive desde las teorizaciones del ?maestro de las brevedades?, como lo llamó la revista Plesiosaurio de Perú en el homenaje (Rev. No. 5, 2013) al querido profesor Dr. David Lagmanovich.
En efecto, la riqueza del microrrelato constata un mapa visible en la geografía de las provincias, el mismo Jorge Washington Ábalos solía expresar, ?este es un pais integrado y entonces tenemos que sentirnos integrados en nuestra literatura? . Re-descubrir el género en el NOA nos evoca nombres como César Antonio Alurralde en Salta, Alba Omil, Ana Maria Mopty, Rogelio Ramos Signes, Mónica Cazón, Marita Pilán, Liliana Massara entre otras en Tucumán.
En el caso de la provincia de Santiago del Estero, los escritores microrrelatistas conviven con la fuerte tradición de la novela y el cuento. ¿Quién no recuerda la literatura de Ricardo Rojas, Pablo Lascano, Carlos Bernabé Gómez, Blanca Irurzun, Clementina Rosa Quennel, Jorge Washington Ábalos, Ramón Gallardo, Edmundo Orestes Pereyra, Carlos Manuel Fernández Loza, Lisandro Amarilla, Dante Cayetano Fiorentino, Julio Carrera, Juan Aragón entre otros?. La lista sigue y es larga -descontando el género del ensayo en Orestes Di Lullo y Canal Feijoo-.
En el 2022, la escritora tucumana Ana María Mopty, compiladora de una Antología de microrrelatos, titulada En las Tierras de David incluye la presencia de figuras santiagueñas, Susana Lares, Raúl Lima, Pía Danielsen, sin desconocer en otras publicaciones, la importancia del friense, historiador y médico, Antonio Jesús Cruz (1951-2020) con sus Escrituras no tan sagradas, Antologia personal.
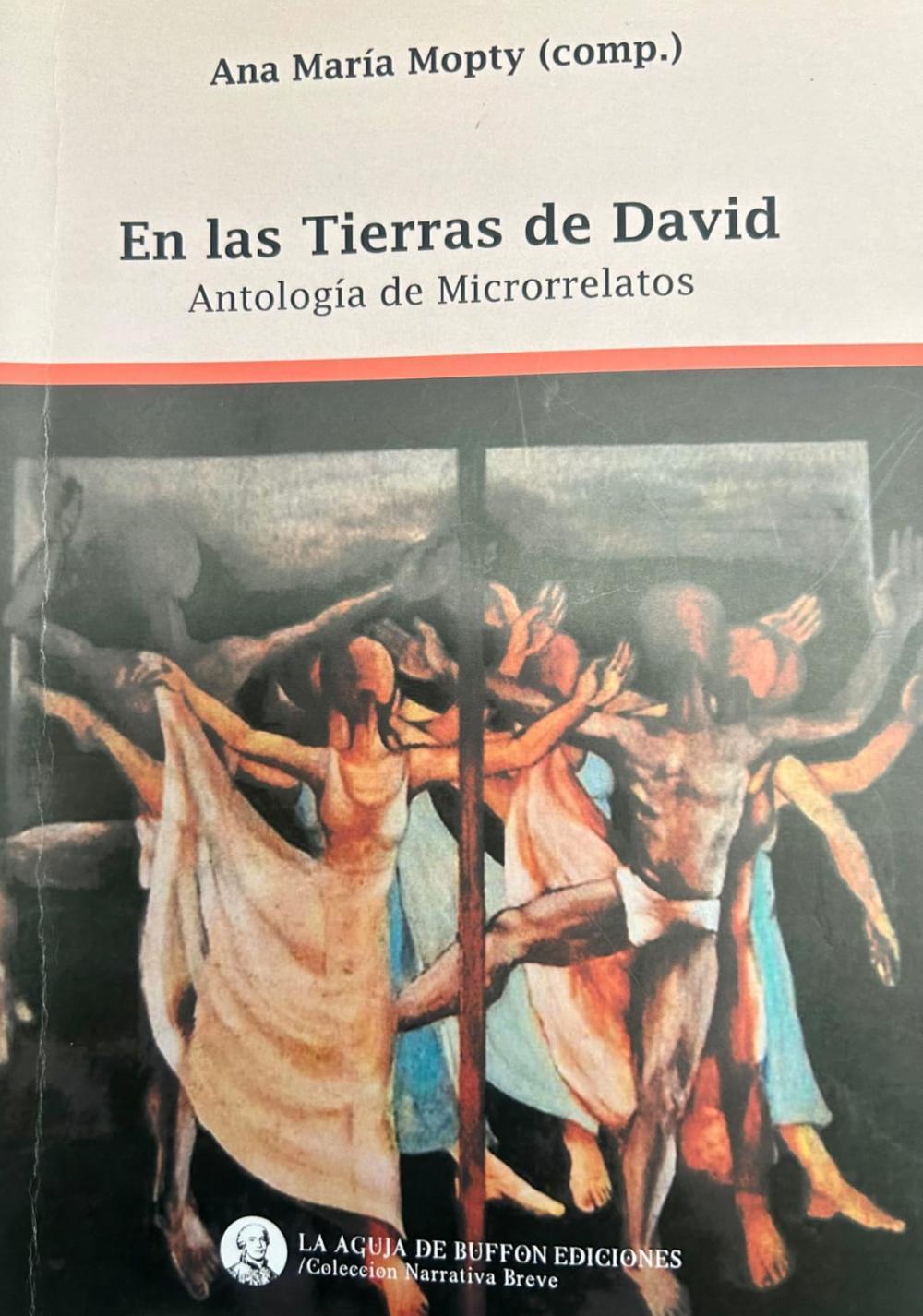
Entonces nos preguntamos, ¿qué hace que un escritor se incline por el microrrelato? ¿con qué criterios el lector prefiere este género?
El poder constructivo de las narrativas es evidente cuando se distingue su fuerza retórica. Narrador y audiencia en este mundo de tiempos vertiginosos, filtran la instancia del microrrelato, una brevedad narrativizada que anida en los nuevos dispositivos (blogs, redes o revistas digitales) con la certeza absoluta de que leer un microcuento en el territorio de las tecnocracias no impide leerlo en su totalidad. Esta sería una ventaja. La idea de decir mucho en poco espacio, el poder de condensación de una historia, el carácter fractal (fragmentario) tantas veces atribuido al género nos conducen a elegir lecturas, porque –finalmente-, de eso se trata -como decía Roland Barthes-, elegir desde el placer del texto.