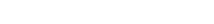Por Belén Cianferoni.
El mundo de la nanotecnología en las manos de un loretano El mundo de la nanotecnología en las manos de un loretano
Hay quienes nacen con la curiosidad despierta. De chicos desarman radios, preguntan por qué brillan las estrellas y se quedan mirando el cielo como si adentro escondiera fórmulas. Alejandro Pinto fue uno de esos. Hoy, ese niño curioso es doctor en Física, docente universitario, investigador del CONICET e integrante del Instituto de Bionanotecnología de la UNSE.
El profesional es oriundo de la ciudad de Loreto, y acaba de ser distinguido en el Congreso NANO 2025 por una investigación de avanzada sobre nanopartículas metálicas.
También te puede interesar:
¿Qué sentiste al recibir esta distinción en un congreso tan importante?
Una alegría enorme que reconozcan un trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo con mi colega Marcelo Pasinetti. Pero más allá del reconocimiento, lo que más me motiva es saber que desde Santiago del Estero y San Luis podemos aportar a la ciencia. Muchas veces se cree que todo pasa en Buenos Aires o en el extranjero, y no es así.
Recibir premios siempre es estimulante para seguir trabajando, para sentir que el tiempo y el esfuerzo que uno le dedica valen la pena. En este tipo de eventos, las menciones o premios a los trabajos presentados son un estímulo. Es lindo, reconfortante. Me incentiva a seguir trabajando, seguir tratando de entender el mundo que nos rodea y hacer la ciencia que me gusta, aquí, en mi país.
Sos oriundo de Loreto, ¿cómo fue tu camino desde el interior de la provincia hasta llegar a ser doctor en Física e investigador del CONICET?
Sí, soy de Loreto. Mi camino empezó hace unos 41 años, cuando empecé el jardín de infantes en mi barrio. Luego hice los estudios primarios y secundarios en mi ciudad.
Al terminar el secundario ya sabía que me gustaba la Física. Había descubierto que era capaz de responder un montón de dudas que tenía sobre cómo funciona el mundo.
Después de buscar opciones para estudiar, la alternativa más viable fue la Universidad Nacional de San Luis, porque tenía familiares allá que podían darme una mano. Mi papá era el único proveedor, mi mamá ama de casa, y somos tres hermanos. Sin ese apoyo familiar, quizás estudiar fuera hubiese sido imposible.
Terminé el secundario en 1998, ingresé a la universidad en 1999, y en 2001 me recibí de Auxiliar en Física, un título intermedio. En 2005 me licencié y ese mismo año hice pasantías en el Instituto Balseiro, que es uno de los principales institutos de Física del país.
Me ofrecieron hacer un doctorado y postulé a una beca del CONICET. Me la otorgaron, y en 2006 empecé mi formación como científico. La beca duró cinco años. Me doctoré en Física en la misma Universidad Nacional de San Luis, y ya había decidido que quería volver a Santiago. Como dice el dicho: "no tiene riendas, pero ata".
En 2011 defendí mi tesis doctoral y gané una beca posdoctoral para trabajar en Santiago, en el INBIONATEC, instituto de doble dependencia UNSE-CONICET. En 2013 ingresé a la carrera de investigador del CONICET.
Pasé por los diferentes escalafones de promoción, y actualmente soy investigador independiente. También soy profesor en la UNSE, donde llevo muchos años haciendo docencia e investigación.
¿En qué consiste tu trabajo como investigador?
Me dedico a la simulación por computadora. Hacemos cálculos numéricos, simulaciones, y con eso tratamos de estudiar ciertas características de sistemas físicos. En particular, me dedico al estudio de superficies modificadas.
Ustedes sabrán que los materiales que usamos sufren desgaste, fracturas, tienen una vida útil limitada. Nosotros buscamos, mediante simulación, caracterizar nuevos materiales con mejoras: eléctricas, termodinámicas, mecánicas. Lo hacemos desde la computadora, y luego otros grupos lo validan en el laboratorio.
Eso es una de las tantas líneas en las que trabajamos, pero básicamente se trata de eso: pensar materiales nuevos desde la simulación.
¿Qué le dirías a un chico o chica del interior que hoy siente que soñar con ser científico es algo imposible?
Que si realmente les gusta la ciencia, busquen las herramientas. Sé que ninguna carrera universitaria es sencilla, pero si sienten pasión por entender el mundo, por hacer un aporte, hay que animarse.
Existen becas, programas de ayuda. Y lo más importante: no gana el más "rápido de mente", sino el que se pasa más horas con los libros y apuntes.
La ciencia —ya sea Física, Química, Biología, etc— es un desafío intelectual y manual. En Argentina, la universidad pública y gratuita es un privilegio que no todos los países tienen. Aprovéchenlo. Que se animen a estudiar, que no pierdan la capacidad de asombro y que no tengan miedo a enfrentarse con problemas nuevos. Ese es el camino.
¿Cómo explicas tu investigación a alguien que no entiende nada de física?
(Sonríe) Buena pregunta. Imaginemos que tenemos una bolita de metal, como las que usábamos en el recreo de la escuela, pero tan pequeña que no se puede ver a simple vista. Se necesitan otras herramientas como por ejemplo un microscopio. Esa es una nanopartícula.
Lo que hicimos fue estudiar cómo se adhieren cosas tales como átomos a la superficie de esa bolita o nanopartícula y cómo las impurezas modifican ese proceso. Esto es importante para muchas áreas, desde la medicina hasta la energía.
Trabajamos combinando teoría matemática y simulaciones por computadora.
¿Qué lugar ocupa la docencia en tu vida como científico?
La docencia va de la mano de la investigación. Un docente que hace investigación, tiene una mirada distinta. Te permite mirar el conocimiento desde otro ángulo. Por supuesto que en todas las carreras está el contenido académico, qué es lo que se requiere para alcanzar el título, pero una mirada desde la investigación tiene su aporte.
La ciencia moderna es muy dinámica, los contenidos cambian y evolucionan. Estar en contacto con la investigación te obliga a estar actualizado, y eso mejora también la enseñanza.
La universidad, uno de las principales características que tiene, es la conexión de la ciencia, la tecnología y la docencia. Para mí es muy importante porque, nos permite estar a los docentes actualizados y poder utilizar nuestros conocimientos que adquirimos en el laboratorio para mejorar los procesos de enseñanza.
¿Qué sueñas para el futuro de la ciencia en Santiago del Estero?
No sueño, trabajo. A los sueños hay que trabajarlos. Espero que la ciencia, a nivel país, se recupere, sea valorada y se le dé el lugar que merece. Un país libre se construye con soberanía científica.
Afortunadamente, en Santiago hay muchísimos científicos y científicas que hacen trabajos increíbles, con publicaciones internacionales y con presupuestos casi simbólicos.
Ese es el mayor mérito de la ciencia argentina: que con poco se hace mucho. Más que un sueño, es un deseo. Y los que hacemos ciencia sabemos que para lograrlo no hay que soñar, hay que trabajar.
Hay que defender la investigación y sostener la ciencia, aun en contextos de desfinanciamiento.
Alejandro habla con humildad, pero sus palabras cargan una fuerza que atraviesa distancias y prejuicios. Es un hijo de Loreto que decidió quedarse en su tierra para transformar, para demostrar que el conocimiento no tiene domicilio fijo. Que también se investiga en el calor, en la tierra seca, en las siestas largas.
Y que estudiar, para él y para quienes se animen, es una forma de soñar despiertos.