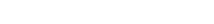James Joyce, el aventurero de la lengua James Joyce, el aventurero de la lengua
De ahí, pues, la actualidad siempre renovada e inspiradora de sus libros; actualidad que va mucho más allá de las técnicas o procedimientos que renovaron completamente la narrativa moderna. Y más allá, también, de su “influencia” o “herencia” en el campo literario del siglo XX, de la paternidad de ese linaje heteróclito inaugurado por él, que va de Faulkner a Beckett, de Kerouac a Djuna Barnes, de Italo Svevo a Thomas Pynchon, pasando por Manuel Puig, Julián Ríos, Guillermo Cabrera Infante o Leónidas Lamborghini, por nombrar sólo a algunos de los escritores en los que es posible leer su marca.
Más que ningún otro escritor, James Joyce es una galaxia. Una constelación. Es el escritor total. El gran inmaduro de la historia de la literatura (“Si hubiera madurado no habría cometido la locura de escribir Work in Progress ”, le dijo a Jacques Mercanton en Las horas de James Joyce, esa obrita maestra de la literatura biográfica). El que intentó probarlo todo, experimentarlo todo. El expedicionario que llegó más lejos. El que tiró más de la cuerda del lenguaje, rechazando “a abandonarse al menor enunciado muerto” (Philippe Sollers). El primero que supo recoger el guante de las incursiones de Henry James en torno al punto de vista y articularlas libremente en un mismo libro. El que vio que en Los laureles son cortados, de Edouard Dujardin, había un técnica novedosa (el monólogo interior), y que, radicalizándola, haría estallar, poéticamente, la clásica sintaxis de la primera persona. El primero que llevó a la novela el legado de Mallarmé y los simbolistas.
Es el escritor al que mejor le cabe el mote de “genio”, esa categoría tan arbitraria, tan discutible, tan poco académica, tan hermosa. Alguien, o sea, que en su vida no buscó más que la verdad (“La estética y la cosmética son para el boudoir. Yo voy en busca de la verdad”, dice John Eglinton en Ulises) y ser cada vez más libre en lo que hacía. Alguien que no nació genio (nadie nace genio), sino que se inventó, que se creó a sí mismo como tal, cada día de su vida. Ningún talento, entonces. (Joyce en Las horas...: “¿Por qué echar de menos mi talento? Si no lo tengo. Me cuesta tanto escribir, escribo tan despacio. El azar me proporciona lo que necesito. Soy como un hombre que tropieza: mi pie choca con algo, me inclino, y eso es precisamente lo que hace falta”). Alguien que estaba dejando siempre su obra atrás, desvalorizándola incluso, porque su mirada estaba puesta en el presente sin red, en la intemperie mudable de lo nuevo. (Joyce sobre Finnegans: “En este libro reina lo desconocido. No hay pasado, ni futuro: todo transcurre en un presente eterno (...) Todo se tambalea en él. Sólo hay una cosa que se mantiene en pie: la obstinación del autor”.)
Talento único
El único escritor con el que se lo podría parangonar es Dante, quien en la Divina Comedia, al igual que Joyce en Finnegans , inventó una lingua nova a partir del cruce, la aglutinación y la mezcla de dialectos, “buscando la concentración más intensa posible (...) pero siempre obedeciendo a las leyes fonéticas y los fenómenos semánticos de las lenguas combinadas, ya que ésta es su única garantía de verdad” (Mercanton). O con Shakespeare, que supo darle, como nadie, un estatuto de igualdad a la tragedia y la comedia, a lo alto y lo bajo. En eso Joyce fue único. El fue el que nos enseñó, para siempre, que los vuelos de águila, las efusiones líricas, la poesía y la gran tradición literaria de Occidente pueden (y deben) convivir, ya no sólo con las manifestaciones de la cultura popular, sino también con las cosas más sencillas de la vida (Joyce, en una carta a su mujer: “¿No puedes advertir la sencillez que hay detrás de todos mis disfraces? Todos llevamos una máscara”), con las más ordinarias, incluidas las más “vulgares”. En eso, su mentor fue, al parecer, Nora Barnacle, la camarera de hotel y compañera de toda su vida, madre de sus hijos Giorgio y Lucía, la antimusa por excelencia: “Querida, como sabes, cuando hablo nunca digo frases obscenas. Nunca me has oído palabras inadecuadas delante de otros, ¿o sí? Cuando otros cuentan en mi presencia historias obscenas o lujuriosas sonrío apenas. A pesar de eso, parece que tú me conviertes en una bestia. Fuiste tú misma, tú, pícara muchacha desvergonzada, la primera en mostrarme el camino”, escribe Joyce en una carta.
Por otro lado, ningún escritor del siglo XX ha producido una progenie tan grande de críticos, de biógrafos, de exégetas, de especialistas, de chismógrafos como Joyce. Ninguno ha escrito una novela como Ulises (para no hablar de Finnegans Wake ), un libro que, en estos 90 años desde su publicación, ha generado en su órbita una verdadera usina hermenéutica, un sinfín de lecturas, de interpretaciones, de comentarios y de controversias (“[en Ulises] he metido tantos enigmas y rompecabezas que tendré atareados a los profesores durante siglos discutiendo sobre lo que quise decir”, le dijo en un carta a Jacques Benoist-Méchin), y que, todavía hoy, sigue produciendo recelo y temor entre los no iniciados, que demoran una y otra vez, respetuosos, el comienzo de su lectura.
Muchos “boy-scouts sin talento”, como él los llamó, vinculados al círculo de W. H. Auden y Stephen Spender, lo acusaron de escribir libros ilegibles, herméticos, “para los ricachones”. “¡Como si él no escribiera para todo el mundo!”, se defendió. Parece una boutade , pero no lo es. Como todo escritor de verdad, James Joyce escribía para ser leído por todos. Eso hay que entenderlo. No hay ningún elitismo en él, ningún “vanguardismo” (en ese sentido, es el escritor menos adorniano que existe). O en todo caso: escribía para él, sí, pero para después ser leído por todos. Para él, la realidad no era la tediosa realidad de la mayoría. Era algo mucho más rico. Era la “ineluctable modalidad de lo visible”. Con su miríada de formas, de colores, de imágenes, de sonidos, de nombres, de sensaciones. Así, leerlo “es ver la realidad expuesta sin las simplificaciones de las divisiones convencionales” (Ellman). Es ver algo que siempre estuvo ahí pero que nunca habíamos visto.
Dos obras “menores”
Exiliados y Giacomo Joyce, dos libros “menores” de su obra, en excelentes ediciones y traducciones argentinas a cargo de Pablo Ingberg, son una buena oportunidad para volver al irlandés. Tanto en la obra de teatro Exiliados (1918) como en el “poema en prosa” Giacomo Joyce (escrito, al parecer, en 1914, pero publicado póstumamente, en 1968), que, en muchos sentidos, guardan entre sí bastantes afinidades, están ya los clásicos temas joyceanos (la libertad, la pasión, el adulterio, los celos, entre otros) que reaparecerán más tarde, complejizados, imbricados en múltiples técnicas, en Ulises.
Giacomo Joyce, un cuaderno de “ocho hojas grandes y gruesas” que James Joyce abandonó en Trieste cuando dejó la ciudad en 1915 –y que en esta edición bilingüe incluye una extensa cronología, fotos, mapas, manuscritos, poemas “afines” y un cuidado apéndice filológico con referencias a otras obras de Joyce–, es un relato poético, marcadamente autobiográfico, que narra la relación platónica entre un profesor de inglés, álter ego de Joyce, y su alumna adolescente, que, según las versiones, podría haber sido Annie Schleimer, Amalia Popper o Emma Cuzzi. Como señala el especialista Andrew Daniels en una carta a Pablo Ingberg adjuntada en el apéndice, en Giacomo... es posible ver cómo Joyce está luchando todavía “con su gran impulso por liberar la alta literatura, reintroducir el sexo y la escatología en la literatura occidental”, con sus “aciertos y yerros”. Así, los “llenos ojos oscuros sufrientes, bellos como los de un antílope” de la protagonista conviven con su vestido, que “se desliza despacio por sobre sus nalgas delgadas de tersa plata pulida y por sobre el surco entre ambas”, o con “la exhalación de cenas de ajo sulfuroso, pestilentes pedos fosforescentes, opopónaco, el sudor franco del mujerío casadero y casado, la hediondez enjabonada de los hombres”. Más tarde, en Ulises –la “maldita novela-monstruo”, la “epopeya de dos razas (israelita-irlandesa) y al mismo tiempo el ciclo del cuerpo humano–, los saltos de registro entre lo alto y lo bajo, ahora perfecta y bellamente articulados, terminarán configurando la novela más influyente y emblemática del siglo XX.